TIEMPO POLAR Y TIEMPO SOLAR. Simbolismo de la “Precesión de los Equinoccios”
Francisco Ariza
En estas páginas tocaremos un aspecto muy importante relacionado con la doctrina de los
ciclos cósmicos. Nos referimos a las dos “medidas” de tiempo que, a distintos
niveles, influyen decisivamente en la vida de los hombres y de las
civilizaciones, “medidas” que derivan de lo que podríamos llamar el “tiempo
solar” y el “tiempo polar”, que desde luego tienen un sentido simbólico e
iniciático además del astronómico, aunque ambos no se excluyen pues cualquier
aspecto de la realidad tiene distintos niveles de lectura, todos los cuales
están relacionados entre sí por rigurosas analogías y correspondencias.
Nos proponemos
explicar a qué aluden y qué significan esas expresiones de “tiempo polar” y
“tiempo solar”, relacionándolas sobre todo con el ciclo y sub-ciclos que se
derivan de la Precesión de los Equinoccios, tema del que ya hemos hablado en distintas ocasiones y que está relacionado con el simbolismo de
las eras zodiacales y el vínculo que éstas tienen con lo que se ha dado en
llamar el “polo de evolución de las civilizaciones”, estrechamente vinculado
con el sentido de dirección del movimiento precesional. Pero de las "Eras
Zodiacales" trataremos más detalladamente en otro trabajo posterior, donde
destacaremos el carácter cíclico de la historia y la geografía vinculándolo con
las leyes del cosmos y los principios de orden espiritual y metafísico que
rigen la existencia del hombre y las civilizaciones.
La Precesión de
los Equinoccios es una clave importante de la Cosmogonía Perenne, por lo que
deberemos hablar nuevamente, y más en profundidad, de ella como parte
constitutiva y principalísima de la Ciencia de la Ciclología, y porque las “medidas”
temporales que se derivan de ella constituyen los números cíclicos por
excelencia. Precisamente, la aparición de las civilizaciones y sus ciclos, así
como sus desapariciones, están ligadas de manera intangible pero real a esta
ley de la armonía cósmica que constituye en verdad el movimiento de la Precesión Equinoccial, cuyas pautas rítmicas encuadran el acontecer de la Historia
humana.
Pero
antes quisiéramos decir que en este capítulo pretendemos desarrollar, y tomar
como soporte intelectual, algunas de las ideas que al respecto Federico
González Frías plasma en diversos lugares de su obra, especialmente en El Simbolismo de la Rueda, Los Símbolos Precolombinos, Simbolismo y Arte y el Diccionario de Símbolos y Temas Misteriosos.
El estudio de estos aspectos contenidos en la obra de Federico González nos ha
llevado, gracias a esa magia simpática que se produce en este tipo de
investigaciones que tienen al Símbolo y sus analogías y correspondencias como
protagonistas principales, a ciertos pasajes de la obra de Platón,
especialmente del Timeo y a los comentarios
al respecto de Proclo, su más destacado hermeneuta.
Igualmente hemos hecho
memoria de esa parte de la obra de René Guénon que trata de los ciclos cósmicos
(sobre todo El Reino de la Cantidad y los
Signos de los Tiempos y también Formas
Tradicionales y Ciclos Cósmicos). En este sentido hemos de recordar que
René Guénon fue el primer autor en Occidente en hablar de la doctrina de los
ciclos recurriendo a las fuentes de distintas tradiciones, pero en especial la
tradición hindú. Y lo mismo podemos decir de Gastón Georgel, un estudioso de la
Ciclología tradicional. En fin, también hemos acudido como complemento, y para
corroborar varios aspectos de tipo “técnico”, a esa parte de la ciencia actual
que, liberada de los prejuicios hacia las culturas antiguas, cada vez se acerca
más a los postulados de la Ciencia Sagrada que pertenecieron a todas la
Tradiciones de la Tierra, y que aquí reivindicamos.
LA NATURALEZA CÍCLICA Y RÍTMICA DEL TIEMPO
LA NATURALEZA CÍCLICA Y RÍTMICA DEL TIEMPO
Como
todos sabemos, el tiempo, o la sucesión temporal, no se puede medir si ésta no
se reduce previamente a espacio, es decir a través del movimiento. No hay otra
manera de medir la duración del tiempo si no es conociendo la extensión del
espacio recorrido durante esa duración.
Ahora bien, esas
“medidas”, y su traducción en números, a través de las cuales el tiempo es
contado están todas ellas relacionadas con la división geométrica del círculo,
que es por cierto como se ha representado siempre al tiempo: como un círculo o
una rueda, símbolos ligados claramente al movimiento. Recordemos, además, que
la palabra círculo quiere decir “ciclo” en griego, y efectivamente la
naturaleza del tiempo siempre ha sido considerada como cíclica, recurrente,
como por otro lado está indicando la palabra período, el cual alude precisamente
a cualquier intervalo de tiempo que se tarda en completar un ciclo, tal la
órbita de los planetas, etc. Es por el movimiento de los astros, en su relación
con los movimientos de la tierra, como se operan todas las grandes revoluciones
cíclicas.
Por eso decíamos
que los números que “miden” el tiempo están todos ellos relacionados con la
división geométrica del círculo, es decir que son números cíclicos, empezando
por los 360 grados en que éste se fragmenta, cuyos dígitos si los sumamos por
separado dan 9 (3+6+0=9), que es el número circular por excelencia, y no por
una simple convención, sino porque cualquier número que se multiplique por 9
(por elegir uno al azar, el 278) siempre se reducirá finalmente a éste
(278x9=2502=2+5+0+2=9), o sea que siempre “vuelve” o “retorna” a él mismo. El
nueve es el múltiplo de 3 (3x3=9), y su relación con el 6 es también muy
evidente, pues la figura geométrica que se relaciona con él, el hexágono o bien
la estrella de seis puntas (Estrella de David o Sello de Salomón), divide al
círculo en seis partes iguales de 60 grados cada una, de cuya multiplicación
resultan los 360 grados del círculo (6x60=360).
La astronomía
caldea, por ejemplo, reposaba sobre el sistema sexagesimal (el nuestro es el
decimal de base diez), y de ahí se ha derivado nuestra “medición” del tiempo:
las 24 horas para el día (2+4=6), los 60 minutos para la hora, y los 60
segundos para el minuto. Asimismo, la partición en 12 segmentos de 30 grados
cada uno para los signos del zodíaco también procede de los antiguos
mesopotámicos. En efecto, para éstos el sistema de medida de tiempo era llamado
“sari”, y tenía al número 60 como base de sus cálculos, es decir que 60
unidades de un orden de magnitud cualquiera conforman una unidad de un orden
superior siguiente, cuantitativa y cualitativamente hablando, pues ya veremos
que esa progresión numérica llega hasta unos límites que de manera
significativa está relacionada con la Precesión de los Equinoccios (ver más
adelante la nota 9).
Como hemos
señalado todos los números cíclicos tienen la particularidad de que se reducen
al nueve, o sea que él constituye una clave simbólica para entender la
estructura sutil del tiempo. Esto nos lleva a considerar una cuestión que se
nos va a presentar en más de una ocasión, que es la idea de renovación y de
regeneración cíclica que está implícita en la etimología de este nombre, el
nueve, que es idéntico a nuevo (en
francés es aún más evidente pues neuf
significa tanto ‘nueve’ como ‘nuevo’). El círculo o la circunferencia del
tiempo no se cierra nunca, y más bien sería la sección plana de una espiral de
hélice, la cual estaría representada simbólicamente por la serpiente enroscada
en torno y a lo largo del Árbol o Eje del Mundo (fig. 1), donde cada una de sus
espiras estaría representando un ciclo temporal: desde el ciclo diario hasta
los grandes ciclos cósmicos, ya que todos ellos son análogos y se corresponden
entre sí. El Árbol o Eje del Mundo simboliza aquí el No-Tiempo, centro inmóvil
y “eterno presente” que es el verdadero origen del tiempo cíclico, que gira y
evoluciona en torno a dicho eje en movimientos helicoidales.
Fig. 1. Bastón de Esculapio.
La idea de
espiral continua y no de círculo cerrado para representar la verdadera
naturaleza del tiempo cíclico nos la explica Proclo comentando un pasaje del Timeo de Platón:
El Tiempo celebrado como un dios encósmico, siendo
inacabable, ilimitado, joven y viejo, en forma de espiral, y que, además de
esto, tiene su ser en la Eternidad, permanece siempre el mismo y tiene un poder
infinito (…). Él acoge en su seno a los seres que se mueven en círculo y a los
que se mueven en línea recta. Tal es, en efecto, la naturaleza de la espiral, y
es por ello que el Tiempo es celebrado por los Teúrgos como en forma de
espiral.
Estas palabras
nos recuerdan las de Federico González cuando habla precisamente del Ser del
Tiempo (Simbolismo y Arte, cap. III),
y de que éste efectivamente permanece siempre el mismo:
El tiempo no ha sucedido antes ni sucederá después
porque siempre está sucediendo, constantemente es ahora, y abarca la totalidad
del espacio, donde se expresa de modo continuo como algo sobrenatural cargado
de energías constructivas y destructoras representadas por númenes y cifras
sagradas según puede observarse en sus calendarios.
En efecto, el
Tiempo es un absoluto continuo, un flujo que discurre incesantemente, y para
poder comprenderlo y conocer sus “energías constructivas y destructoras”
necesitamos estructurarlo en ciclos, inevitablemente ligados a las revoluciones
y movimientos en el espacio de los cuerpos celestes, incluida naturalmente la Tierra. El tiempo es la
energía que mueve la vida, es la vida misma, que ya Heráclito describió como un
río cuyo cauce es siempre el mismo aunque sus aguas están en permanente cambio.
Por eso no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas, en las aguas del río
del tiempo y de la vida. En la Manifestación universal “todo fluye” y el cambio
es lo único permanente, y por otro lado no se puede "limitar" a la Posibilidad Universal.
Otra cosa es el
origen de esa Manifestación (el Ser Único, simbolizado por el centro del
círculo o por el eje en la espiral), como otra cosa es el origen del tiempo,
que es la Eternidad, como antes hemos dicho y que no hay que confundir con la
perpetuidad, que es en verdad la indefinitud del devenir temporal, lo que es el
Kalpa en términos hindúes, o el Eón –o Aevum- y el Saeculum
entre los griegos y romanos, al que consideraban una deidad (fig. 2),
identificada muchas veces con Kronos. Lo mismo podemos decir de Zervan Akerene, tras cuya bendición Ahura Mazda creó el mundo según un
antiguo mito iranio.
Fig. 2. Mosaico romano. El dios Eón rodeado por el círculo zodiacal, y Tellus, la Tierra.
Los niños representan a las cuatro estaciones. Musée Glyptothek, Munich.
La eternidad no
fluye ni cambia, sino que permanece inmutable, como el inaprehensible presente,
que no es ni pasado ni futuro sino que los contiene a ambos en un “instante”
sin sucesión temporal alguna.
La “unión” del
origen y del fin de un ciclo de manifestación no se produce en el tiempo, o sea
está fuera del “círculo de rotación”. Esa unión tiene lugar en el centro o eje
del mundo, donde el límite espacio-temporal se encuentra con lo Ilimitado, con
lo Infinito, y es absorbido en él. El centro del círculo temporal es el
verdadero “paso al límite”, el umbral hacia lo Ilimitado, si se nos permite hablar
así.
Como ya
expusimos en su momento, la doctrina de los ciclos nos enseña a conocer la
naturaleza del tiempo como un elemento fundamental de la Manifestación
Universal, pero su fin último es considerarlo como un símbolo de lo atemporal,
del “centro del tiempo”, donde según todas las cosmogonías reside inmutable la
Deidad (fig. 3).
Fig. 3. La sacralización del tiempo. Cristo, como
deidad solar,
en el centro del Zodíaco, enmarcado por las cuatro
estaciones.
Como decía
Platón el tiempo cíclico no es otra cosa que la imagen móvil de la Eternidad,
es decir que ésta es el Arquetipo del Dios del Tiempo, su idea más universal y metafísica, por
decirlo de alguna manera, aquella en la que ese Tiempo es absorbido para ser transmutado
en lo verdaderamente atemporal, es decir en el "presente eterno" del Sí Mismo Incondicionado. Lo que sí hay en el tiempo, y por tanto
en la Historia, son acontecimientos semejantes entre sí (aunque no iguales),
que los reconocemos precisamente gracias a las leyes de las analogías y las
correspondencias.
En todas las
culturas antiguas se celebraban los ritos de fin de año como una renovación del
tiempo, es decir que éste, al finalizar su ciclo anual, no se cerraba otra vez
sobre sí mismo, sino que en él se abría la posibilidad de empezar un nuevo
ciclo, un año y un tiempo nuevos. Cada día y cada año es distinto, se renueva a
sí mismo, como la serpiente que muda su piel periódicamente, o muerde su cola,
tal la serpiente Ouroboros, que
también es un símbolo de la rueda zodiacal, segmentada en 12 partes, o signos,
de 30 grados cada uno, lo que da el total de 360 grados (12x30=360).
El
tiempo-serpiente que al finalizar su ciclo se devora a sí mismo es una imagen
simbólica que también podemos apreciar en el solsticio de invierno, cuando el
Sol parece hundirse efectivamente en la oscuridad de la noche cósmica al
finalizar su ciclo anual, y diríamos efectivamente que ese “Sol”, es decir ese
tiempo (pues existe una asociación simbólica y una identidad real entre el sol
y el tiempo cíclico como veremos más adelante) “muere” ya que ha detenido su
curso (solsticio = el “sol se detiene”) al finalizar su marcha por los 12 meses
y sus correspondientes signos zodiacales.
Pero el año
solar, o trópico, no tiene 360 días, sino 365, o sea que habría cinco días de
diferencia, de ahí que no todos los meses tengan 30 días como los grados de la
circunferencia o la rueda zodiacal, por lo que su medición se ha tenido que ir
“ajustando” a los compases del ritmo temporal marcado por la Precesión de los
Equinoccios y la llamada “nutación” (un componente de la precesión), es decir
por las interrelaciones entre la tierra, el sol y la luna, cuyos movimientos
“generan” el marco temporal donde se desarrolla la vida de los hombres,
movimientos que naturalmente se producen en el espacio y es el resultado de esa
interrelación, a la que hay que añadir la del resto de planetas y cuerpos
celestes, pues estamos en un sistema, el solar y el zodiacal, que actúa entre
sí conjunta y armoniosamente.
Entre los mayas
y los aztecas, esos cinco días de diferencia entre su calendario civil de 360
días y el año solar o trópico de 365 eran considerados como “nefastos” y
recibían el nombre de nemontemi, los
“días baldíos”, abismales, que “se llenan de vacío” (fig. 4). Eran los días en
que el mundo se sumergía en el caos y en la oscuridad precósmica, para volver a
renacer nuevamente con el fuego del año nuevo. Ritualmente ese caos abismal era
integrado en la concepción cosmogónica náhuatl.
Fig. 4. Los cinco días nemontemi. Códice Tovar.
Entre los
egipcios, sin embargo, esos cinco días fueron creados por Thot (el dios
civilizador e inventor del calendario, o sea el ordenador del tiempo), y se
llamaban heru renpet “los que están
por encima del año”, es decir los que no están en el tiempo cíclico, por eso
también recibían el nombre de mesut necheru “del nacimiento de los
dioses”, concretamente de cinco de ellos: Osiris, Isis, Horus, Neftis y Seth.
Volviendo
nuevamente a los solsticios, añadiremos que durante ellos el tiempo “no
existe”, simbólicamente hablando, y así se vive de forma ritual el regreso al
tiempo mítico, atemporal, teogónico, donde nacen los dioses a perpetuidad. Al
“detenerse el tiempo” también se detiene la Rueda del Mundo pues él es su
impulsor, la que la pone en movimiento. Por eso mismo los solsticios de verano
y de invierno, junto a los equinoccios de primavera y de otoño, que unidos
entre sí conforman la cruz cósmica espacio-temporal, siempre han desempeñado un
papel importante en los ritos de renovación y de regeneración del tiempo en
todos los pueblos de la tierra, incluidos naturalmente los ritos de iniciación
a lo sagrado.
Entre los
precolombinos se “enterraba” ritualmente el “tiempo viejo” cuando finalizaba el
ciclo de 52 años (que era un siglo para ellos, coincidiendo con cinco
revoluciones completas de las Pléyades), tras lo cual se encendía el “fuego
nuevo”,[1]
simbolizando así la “atadura de los años”, expresión muy sugerente pues nos da la imagen
de que el tiempo continúa existiendo porque su fin se ha enlazado con su
principio, pero a otro nivel, grado o estado del Ser Universal. En este sentido
leemos en el himno órfico a Kronos:
…poderoso Titán que devora todo y lo engendra de
nuevo, tú que mantienes el indestructible vínculo según el orden ilimitado de
Eón...
En efecto, esta
concepción metafísica del tiempo constituye la esencia misma de su poder
regenerador. En el momento en que un ciclo temporal (o una época histórica) se
agota y concluye, simultáneamente nace y comienza otro, puesto que su fin
coincide siempre con su principio, y siendo este principio esencialmente
atemporal (como lo es también su final), el tiempo que se genera a continuación
es siempre nuevo, con la plenitud de toda su potencia creadora intacta y
renovada.
Por eso cada
nuevo ciclo del tiempo reproduce la creación original (recordemos que
Saturno-Cronos es el rey de la Edad de Oro), y de esta manera se ha vivido de
forma ritual en todas las culturas conocidas. Así sea el ciclo de un año, o de
un siglo, o de otros más extensos y que están en relación con los distintos
ciclos, de los que la Precesión de los Equinoccios, o mejor su mitad, el “Gran
Año” de 12.960, constituye su “medida prototípica”.
El tiempo
detenido es el “instante atemporal”, está “fuera del tiempo”, reintegrado en el
silencio primordial, hasta que, como afirma de nuevo Federico González en Simbolismo y Arte (cap. VII):
una imagen sonora irrumpa en la oscura y vacía noche
de lo no formal, haciendo girar una vez más los ciclos que se reiteran a
perpetuidad,
estructurando
de nuevo la vida del cosmos y de los hombres.
Esa “imagen
sonora” que irrumpe en el seno de la noche precósmica es la vibración del ritmo
primordial, que es en realidad una primera polarización de la Unidad, que hace
un “hueco” en sí misma para poder reflejarse en su Sabiduría y su Inteligencia,
proceso ontológico que está simbolizado por los tres primeros números (la
tríada primigenia), constituyendo los principios de todo lo creado, esto es: de
la Cosmogonía Perenne. Aunque el tiempo no se puede explicar, como decía San
Agustín cuando se le preguntaba por él, sin embargo, y como venimos diciendo,
sí se expresa a través del movimiento, y el primer movimiento de todos no es
otro que el ritmo. De hecho la Ciclología constituye la ciencia de los ciclos y
de los ritmos.
Todo movimiento
contiene dentro de sí un ritmo, un impulso vital, que se expande y se contrae,
como lo indica perfectamente el ritmo respiratorio y el cardíaco: ambos están
íntimamente ligados a la vida tanto humana como cósmica, pues el cosmos, el
universo, también respira y expira (se recrea y se destruye perennemente sin
solución de continuidad) al ritmo de sus grandes ciclos, y tiene un corazón, el
Corazón del mundo, es decir su Ser, cuyos latidos se acompasan al ritmo del
batir del corazón humano.
En este sentido,
una de las enseñanzas más importantes de la Ciclología (que es una forma de
denominar a la Cosmogonía Perenne) es restablecer a través del conocimiento de
los ciclos y los ritmos el orden armónico entre el macrocosmos y el
microcosmos.
El ritmo es la
clave secreta del orden y la armonía entre todos los planos de la creación, y
está presente en el recitado de los textos sagrados, en la oración y la
invocación de los Nombres Divinos. Ritmo quiere decir cadencia, movimiento
mesurado y regular. Esto se puede aplicar no sólo a la danza, a la música y al
arte en general, sino también a los movimientos de los astros e igualmente a
los de la Historia, con los que están imbricados.
Los ritmos de la
Historia, articulados por los números cíclicos, se expresan a través del
nacimiento y desarrollo de las culturas y las civilizaciones, y sus leyes son
idénticas a las de la Harmonía Mundi,
la mayor y más perfecta expresión del Arte del Gran Arquitecto Universal, un
arte que los hombres han recogido observando y estudiando los ciclos y ritmos
de esa Harmonia, reflejándola en sus
calendarios (modelos del cosmos), ya fuesen rituales o civiles como es el caso
de los precolombinos, pues ambos está perfectamente interrelacionados (ver más
adelante fig. 13).
Esas leyes de la
Armonía Universal se conjugan en el Rito, que participa de ellas. Esta palabra
tiene la misma raíz de ritmo y por cierto de arte. En efecto, el rito, el gesto
ritual (que puede ser tanto exterior como interior), es un ritmo mesurado, una
cadencia armónica, cuya reiteración nos indica que se trata de un “movimiento
circular” y que actúa a la manera de encuadre donde se expresan todas las posibilidades
contenidas en el mismo, pues no olvidemos que el rito es el símbolo o
idea-fuerza en acción. El tiempo (en el sentido del kala hindú o Gran Tiempo) es también ese “encuadre” que permite el
desarrollo de todas las posibilidades de manifestación.
Proclo nos
recuerda que el Tiempo, Kronos, tiene
una etimología que lo relaciona con Koreia,
“danza circular”. Y asimismo con Kro-nous,
el “Intelecto que danza en círculo”, porque, añade Proclo:
El Tiempo, estando a la vez en reposo y danzando –en
reposo por una parte de él mismo y danzando por otra- tiene por mitad Intelecto
y por otra mitad cosa que danza. (…) Si el Tiempo es ‘Intelecto que danza’, él
danza permaneciendo inmóvil, y es por esto que sus giros son infinitos y por lo
que ellos vuelven a su punto de partida.
Así, es por el
ritmo que ese “instante atemporal”, “inmovilidad” o “reposo” se transforma en
un “intervalo continuo”, o en una “progresión discontinua” dicho en términos
matemáticos, es decir que el tiempo adquiere una danza, una cadencia, y es esta
cadencia la que permite su transcurrir perenne y por tanto su duración. Si el tiempo
es la imagen móvil de la Eternidad es porque él está ritmado por el número
inteligible, es decir el número en tanto que expresión del Intelecto divino.[2]
Vemos que tanto
en su etimología como en sus propias cualidades intrínsecas el ritmo y el rito
se vinculan a su vez con el número, que en griego se denomina aritmo, de ahí aritmética, una de las
siete artes y ciencias liberales, precisamente aquella que está relacionada con
el sol, como centro y ordenador de todo su sistema o mundo.[3]
Pero el número
es también simetría, y desde luego relación y proporción. Por eso mismo, lo que
es ritmo en el tiempo es proporción en el espacio. Y quien dice proporción,
dice analogía y correspondencia entre las partes de un todo, que en este caso
lo conforman los ciclos de cada una de las culturas y las civilizaciones como
antes hemos dicho, pero que, en otra magnitud espacio-temporal, ese todo sería
la propia Historia Universal, comprendida a su vez dentro del ciclo del Manvantara, como este está comprendido
en el Kalpa, el gran ciclo de ciclos.
Es gracias a la
progresión ritmada del tiempo que las formas nacen y se desarrollan siguiendo
un ritmo que espacialmente adquiere la forma de espiral en sus distintas
expresiones y “proporciones áureas”, como es fácil comprobar en multitud de
manifestaciones del arte sagrado y de la propia naturaleza, desde las formas de
muchas galaxias hasta el ADN, la caracola, los vegetales, etc. Es innegable que
la espiral también está asociada con el sonido y su recepción, es decir con el
Verbo.
Por eso puede
hablarse de la Historia, que es “la ciencia del tiempo”, como si se tratara de
una morfología, de un organismo vivo que se desarrolla con las constantes
armónicas de un ritmo determinado y bajo la influencia de los arquetipos
celestes, simbolizados por los planetas, las constelaciones y signos
zodiacales. Los cuerpos donde toma forma ese organismo son las culturas y las
civilizaciones, cada una de las cuales expresa a su manera y a escala del
hombre un mismo modelo universal, que es el Cosmos en su constante recreación. En
esta misma proporción es obvio que las células de ese cuerpo somos los seres
humanos, que para estar “acordes” con ese gran cuerpo de la Harmonia Mundi hemos de tomar conciencia
de que formamos parte de una Tradición cultural que tiene raíces sagradas, y a
través de ella poder participar de las Ideas y los Arquetipos eternos.
Todo esto nos
ilustra acerca de determinados módulos cíclicos que guardan una proporción y
medida, entre sí y con el propio ser humano,[4] y por
lo tanto con “su tiempo” (su historia) y “su espacio” (la geografía, donde esa
historia se desarrolla) en correspondencia con el cosmos en que vive, es decir
con su escala dentro del orden o enmarque universal. Traemos aquí nuevamente la
voz de Federico González, quien en el
cap. VII de El Simbolismo de la Rueda
nos dice lo siguiente:
Para la tradición hindú, el kalpa es la medida o
módulo de tiempo, equiparable en otro orden al módulo espacial del sistema
solar. Este kalpa supone todo nuestro mundo, y es donde se da propiamente el
estado humano –expresado en los distintos manvántaras por las formas
correspondientes a las diferentes posiciones de los planetas y estrellas, y sus
correlativas mudanzas en la fisonomía de la Tierra–, que es un estado del Ser
universal, signado por el tiempo y el orden sucesivo, que caracterizan
precisamente a nuestro mundo y su desarrollo.
Retengamos
estas palabras de Federico González acerca de las correspondencias entre estos
módulos, el temporal del Kalpa y el
espacial del Sistema Solar, pues ya veremos cómo ambos confluyen en el
movimiento de la Precesión de los Equinoccios, fenómeno astronómico que podemos
considerar como
el operador fundamental del cosmos, en el que los
antiguos cifraron el control de la actividad celeste y terrestre.[5]
Por lo que
llevamos dicho hasta aquí podemos deducir que el tiempo, instrumento de los
dioses y en sí mismo bendecido por el Intelecto divino, no es únicamente el
“marco” que permite el desarrollo ordenado y armónico de la Vida universal,
sino también el motor que la impulsa. Dicen a este respecto los Vedas hindúes que
El tiempo es el que todo lo mueve, es el gran
progenitor, gran caballo, que lleva el carro de ruedas del universo. Las siete
estaciones son sus ruedas. La inmortalidad su eje. Kala, el tiempo, da forma a toda la manifestación. (Atharva Veda XIX, 53).
Se hace
evidente que esas “siete estaciones” aluden a los planetas que, como dice
Platón en el Timeo (38 b),
han nacido para definir los números del Tiempo y para
garantizar su conservación.
Por otro lado,
ese “carro de ruedas del universo” se refiere claramente al Sol, simbólicamente
descrito en muchas tradiciones como un carro, el “carro solar”, y el hecho de
vincularlo con el Gran Tiempo no hace sino subrayar el papel del Sol como numen
generador del tiempo y del espacio de su propio sistema, circundado por el
anillo de las constelaciones zodiacales contenidas en el cielo de las Estrellas
Fijas.
En esos mismos
textos védicos se habla del año como el “cuerpo del Sol”, y hemos de recordar
que entre los antiguos mayas la palabra kinh
significaba por igual sol, día y tiempo, lo que está en conformidad con lo que
dice nuevamente Platón en el Timeo
(38 C) cuando afirma que es el curso del sol, y no otra cosa, lo que crea el
tiempo, es decir que es gracias a ese curso, y sus ritmos, que el tiempo puede
ser medido y por lo tanto ordenado para nosotros. Por otro lado, es un hecho
señalado por muchas tradiciones que el espacio también es “medido”, y por lo
tanto generado, por los “rayos solares”, y es ésta una manera de relacionar el
tiempo y el espacio, teniendo en ambos casos al Sol como protagonista
principal.
En efecto, es el
“movimiento” del “carro solar” recorriendo la línea de la eclíptica el que
“mide” el día y por extensión el año y los ciclos más amplios, como las Eras Zodiacales,
que en realidad constituyen fragmentos del ciclo mayor de la precesión
equinoccial, que tiene también como protagonista al Sol pero de una manera
diferente a cuando ese protagonismo se limita a sus relaciones con el ciclo
diario y anual. Hablamos del “Sol hiperbóreo”, el que “mide” las pautas
rítmicas del tiempo de las civilizaciones en relación con la Estrella Polar que
de época en época viene determinada por el movimiento de la Precesión de los
Equinoccios.
SIMBOLISMO DE
LA "PRECESIÓN DE LOS EQUINOCCIOS"
Como señalamos
en el capítulo II, la Precesión de los Equinoccios es el resultado de un tercer
movimiento de la Tierra que en realidad es simultáneo al de rotación sobre sí
misma y el de traslación en torno al sol, añadiendo a continuación que dicha
precesión se produce por las diferentes atracciones gravitacionales que ejercen
el sol, la luna y los planetas sobre la banda del ecuador terrestre. En efecto,
esas diferentes atracciones hace que la tierra recule sobre sí misma en sentido
contrario al de su rotación normal, lo que motiva que el sol, en su movimiento
aparente, se retrase casi un minuto (exactamente 50 segundos) cada año en
llegar al punto vernal, o equinoccio de primavera, que es la entrada en el
signo de Aries como todos sabemos. El sol recorre entonces precesionalmente o
de forma retrógrada, es decir “al revés” del sentido de rotación normal de la
tierra, un grado de la circunferencia zodiacal cada 72 años, 30º en 2.160 años
(= 30 x 72), y los 360º en 25.920 años (= 2.160 x 12), lo que constituye la Precesión de los Equinoccios, cuya
mitad, 12.960, constituye como antes hemos dicho
el “Gran Año” (Fig. 5).
Fig. 5. Gráfico de la Precesión de
los Equinoccios con el punto vernal al final de la Era de Piscis, o sea al
final del Kali-yuga o Edad de Hierro (y por tanto de todo el Manvantara), en la que estamos
actualmente.
Asimismo, como el eje terrestre está inclinado 23º 27' con respecto al eje de la eclíptica, es decir que no es perpendicular al de su órbita, resulta que ese movimiento precesional hace que la tierra gire como si fuera una peonza (es decir basculando), con lo cual si prolongamos ese eje sobre el fondo celeste, observamos que éste traza un círculo completo al finalizar el movimiento de precesión, es decir cada 25.920 años (figs. 6-7).
Fig. 6.
Gráfico de la Precesión de los Equinoccios (Imagen del libro
La Cosmographie, de Yves Christiaen).
Fig. 7. El círculo de la Precesión de los Equinoccios proyectado sobre el hemisferio celeste boreal. La Polaris es el punto del cielo hacia el que se dirige el eje del polo terrestre en la actualidad.
Como veremos
más adelante, todo esto es sumamente importante, tanto astronómica como
simbólicamente, pues es ese punto de la bóveda del cielo que la prolongación
imaginaria del eje terrestre señala, el que constituye nuestro polo celeste,
que es distinto al del Polo de la eclíptica (fig. 8), del que más adelante
hablaremos.
Fig. 8. El
círculo de la Precesión de los Equinoccios girando en torno
al Polo de la eclíptica, al que envuelve a su vez la constelación del Dragón.
al Polo de la eclíptica, al que envuelve a su vez la constelación del Dragón.
No es necesario
decir que ese mismo movimiento precesional también se produce en el hemisferio
celeste austral, pero girando en sentido inverso ya que todo ese movimiento
tiene al centro de la Tierra como base y punto de apoyo, si así pudiera decirse
(figs. 9-10). Esto último está cargado de diversas lecturas y merecería una
explicación más amplia que no podemos abordar ahora, aunque en relación con lo
que estamos diciendo, y dentro de nuestro sistema de referencias espaciales, sí
añadiremos que ese “punto de apoyo” situado en el centro de la Tierra sería el
Nadir de nuestro universo visible, es decir el punto más bajo del mismo,
mientras que la Estrella Polar sería su Cénit, su punto más alto.
Así pues, aunque en la Precesión de los Equinoccios
el Sol, junto con la Tierra naturalmente, sigue siendo protagonista, sin
embargo también debemos considerar a la Estrella que un momento dado del ciclo
de la precesión constituye el Polo, o Cénit, de nuestro mundo. Se pasaría así
de un simbolismo estrictamente solar a un simbolismo polar (donde las
referencias y pautas temporales vienen dadas por las constelaciones polares,
aunque siempre en correspondencia con las eras y ciclos zodiacales que el Sol
va “actualizando” en su lento recorrido precesional), lo cual siendo un
fenómeno astronómico también lo es simbólico e iniciático, es decir tiene una
lectura “otra”, relacionada con el proceso de Conocimiento.
En este sentido
queremos traer de nuevo las palabras de Federico González, que nos hablan
precisamente de ese aspecto iniciático que revisten estos fenómenos
astronómicos, unas palabras que nos sitúan y nos dan una perspectiva no sólo cosmogónica sino también
metafísica desde donde abordar el tema de la Precesión Equinoccial:
El
ciclo profano se corresponde con el infierno de Dante (para dar una imagen), el
Hades, o el Tártaro, el mundo que los Mayas llamaban Xibalbá. Se lo puede
superar como un primer peldaño en el viaje de Conocimiento, o la Iniciación; su
ciclo es el día, el giro que la tierra da sobre ella misma. El segundo peldaño
se asocia con el viaje que el sol hace en el año y es la obtención del Hombre
Verdadero, el jardín del Paraíso y el Conocimiento del Ser Universal. La
tercera muerte es la experiencia de lo que No es, del No Ser y su posterior
maridaje con lo que Es. Este tercer ciclo es polar y se corresponde
astrológicamente con la Precesión de los Equinoccios (25.920 años, o 26.000 en
números redondos), un ciclo de tiempo indefinido para el ser humano, que sin embargo
se dice, puede aspirar a ello. (Diccionario
de Símbolos y Temas Misteriosos, entrada Luna).
Teniendo estas
palabras como guía, queremos señalar que además de estos tres movimientos de
rotación, traslación y de precesión, existe uno más que está especialmente
vinculado a este último, pues se superpone a él; nos estamos refiriendo al de
nutación (fig. 11).
Este movimiento viene dado por la atracción gravitatoria que ejerce el Sol y la Luna sobre el eje de los polos de la Tierra, de tal manera que éstos realizan una especie de cabeceo u oscilamiento a lo largo de un ciclo de 18 años y 6 meses aproximadamente, y que si lo graficáramos una vez que ese movimiento ondulatorio hubiese recorrido todo el ciclo precesional de 26.000 años aparecería dibujando una especie de rueda dentada, que también podemos apreciar en esta otra imagen de una cerámica mochica (fig. 12), y no deja de ser significativo que esa rueda dentada este formada por los movimientos ondulatorios de las seis serpientes (el número es significativo por todo lo que hemos dicho acerca de él) que bordean el recipiente.
Como dijimos en
el capítulo I, el movimiento de nutación tiene su interés desde el punto de vista
simbólico pues deja entrever la idea de que el ciclo precesional está
“engranado” o articulado con el propio ciclo diario y anual, que precisamente
sigue el recorrido inverso de éste, lo que evoca el símbolo maya de las dos
ruedas calendáricas (ritual y civil) engranadas entre sí (fig. 13).
Fig. 13. Engranaje del calendario maya de
260 días (calendario ritual, izquierda)
y el de 360 días (calendario civil,
derecha).
Se
da la circunstancia de que, mientras el civil consta de 360 días (según el
sistema de los tunes o años de 360
días) el calendario ritual maya, y azteca, consta de 260 días que es un
submúltiplo del gran ciclo precesional de 26.000[6]
Pero a todos
estos movimientos propios de la Tierra es importante para nuestro estudio
considerar también el desplazamiento del Sol y todo su Sistema en torno al
centro de la Vía Láctea, tardando en ese desplazamiento aproximadamente unos
220 millones de años (un tiempo inconmensurable), lo que se denomina un “año
galáctico” y que la Tradición hindú lo explicaría hablando de la duración de
uno de los “días y noches” de Brahmâ. Se da la peculiaridad de que en dicho
desplazamiento los planetas que orbitan en torno al Sol, que es su centro, y su
eje, aparentan moverse en espiral, como si constituyesen un gigantesco vórtice
helicoidal (fig. 14).
Fig. 14. Movimientos del Sistema Solar en la Galaxia.
En la
cosmogonía de los antiguos aztecas ese vórtice helicoidal está personificado en
una de sus deidades principales, Tezcatlipoca, de quien se dice que está
dotado de movimiento en espiral (torbellinos,
remolinos y trombas marinas) porque él gobierna el "Torbellino"
celestial, la espiral trazada por los planetas a medida que avanzan por la
oblicua senda de la eclíptica y giran alrededor del eje polar del ecuador (…)
Es la personificación del movimiento universal, y la medida del espacio y del
tiempo.[7]
Volveremos a
hablar más adelante de ese “torbellino celestial” en relación con Tezcatlipoca
cuando toquemos específicamente la cuestión de la Estrella Polar.
Todo el sistema
solar se dirige hacia un punto del cielo situado entre la constelación de
Hércules y la brillante estrella Vega a una velocidad de unos 20 kms./s., o sea
a 72.000 Kms./hora, número del que hemos de destacar sobre todo la cifra 72,
que como hemos visto constituye un módulo temporal relacionado con la Precesión
de los Equinoccios. Vega es la estrella alfa de la constelación de la Lira,
compuesta de siete estrellas, y cuyo nombre le fue dado precisamente en memoria
de la Lira heptacorde de Orfeo, quien la recibió de Apolo, un dios no
únicamente solar sino también hiperbóreo, es decir polar. Diremos que ese punto
del cielo es el “ápex solar”, es decir el ápice o vértice del cielo, lo que en
términos arquitectónicos, y referido a nuestro Sistema Solar, sería la piedra
angular de todo su edificio cósmico.
Recordemos en
este sentido que Vega fue la estrella polar hace aproximadamente 13.000, es
decir una puerta de entrada a otro período de tiempo, pues prácticamente
coincide con el fin del cuarto “Gran Año” del Manvantara, el anterior al actual, ya que nos encontramos en su
quinto y último “Gran Año”. Ya hemos señalado que un “Gran Año” es exactamente
la mitad de la Precesión de los Equinoccios, 12.960 años, o 13.000 en números
redondos. Entre los antiguos babilonios la estrella Vega recibió varios
nombres, todo ellos muy significativos: “Mensajero de Luz”, “Vida de los
Cielos” y “Juicio del Cielo”.[8]
En su
desplazamiento el Sol aparece entonces como un eje en torno al cual giran todos
sus planetas y es innegable que todo esto tiene un alto contenido simbólico. El
“cuerpo largo” y luminoso del sistema solar navegando por la inmensidad del
océano cósmico semeja danzar al compás de una música muy sutil emitida por
todos los planetas, como la lira Heptacorde de Orfeo, y que Pitágoras decía
“oír” reverberando en su alma. Las siguientes palabras de Simplicio
(neoplatónico de la Academia de Atenas) son muy adecuadas al respecto:
Si cualquiera, como Pitágoras, del que se dice que
escuchó esta armonía, hubiese sido liberado de su cuerpo terrestre, y el
vehículo luminoso y celestial que contiene los sentidos se hubiera visto
purificado mediante un don divino, gracias a una vida pura, o por la perfección
que conllevan los ritos sagrados, tal ser habría percibido cuanto a los demás
es invisible e inaudible.
Es evidente que
Simplicio está hablando aquí de que es sólo a través de la transmutación, o
nuevo nacimiento en el sentido iniciático, como pueden “apreciarse” esa música
sutil, que no sólo reverbera en el éter cósmico sino en el interior de nuestra alma
(en el “éter del corazón”), hecha a imagen y semejanza del Alma del Mundo.[9]
Fijemos nuestra
atención en la espiral realizada por la tierra alrededor del Sol, y no perdamos
de vista que dicha espiral va atravesando no sólo las constelaciones sino
también las distintas “líneas de fuerza” de la Vía Láctea, que aunque se
manifiesten en forma de leyes físicas ellas también actúan en otro orden más
sutil en lo que respecta al ser humano y al conjunto del mundo terrestre, pues
no olvidemos que la Vía Láctea, como el Sistema Solar, como la Tierra y los
planetas, es un cuerpo viviente, un todo orgánico, como lo representa aquí (fig.
15) la diosa egipcia Nut, “madre de todos los dioses”, y cuyas partes
interactúan entre sí en distintos órdenes, tanto corporal, como anímica y
espiritualmente.
En la imagen
podemos apreciar la barca solar navegando a través de su cuerpo, y acompañando
al Faraón en su viaje de ultratumba. A la izquierda la barca transportando a
Thot, Ra y Maat. En el medio de la imagen el cuerpo arqueado de Nut (el cielo),
debajo de ella Shu (el espacio intermediario), y tendido Geb (la tierra). A la
derecha, de nuevo la barca de Thot, Ra y Maat. Y por último el Faraón
descendiendo.
De ahí que la
gran mayoría de culturas tradicionales y arcaicas representaran los astros y
constelaciones con nombres extraídos de los distintos reinos de la naturaleza,
incluido el humano, y como símbolos de las realidades sutiles. Los animales,
los vegetales, las piedras preciosas, todos ellos simbolizaban las energías
divinas en acción en el mundo.
Hablando precisamente
de los “Cinco Grandes Años” que ya dijimos constituyen los 65.000 del Manvantara (13.000 x 5 = 65.000), y
según los datos proporcionados por la doctrina tradicional de los ciclos,
muchas veces nos hemos preguntado por qué con cada fin de un Gran Año, y
siguiendo un ritmo regular y rítmico, ha habido un cataclismo geológico que
afectaba de forma importante a la tierra, hasta el punto de modificar y renovar
en mayor o menor medida la configuración de los continentes. En cada fin de un
Gran Año, es decir casa 13.000 años, entran en convulsión los distintos planos
del universo, lo que está atestiguado también por las tradiciones precolombinas
y de otras civilizaciones, que recogen en sus crónicas y mitos esta
circunstancia astronómica.
En síntesis, y
según los datos tradicionales: el paso del primer “Gran Año” al segundo supuso
la dislocación del llamado continente hiperbóreo, que por analogía con los
datos de la ciencia moderna se correspondería con la separación del “continente
original”; del segundo al “Tercer Gran Año” ese cataclismo provoca la
desaparición de un continente oriental que se ha dado en llamar la Lemuria,
cuyos vestigios actuales son las cientos de islas que componen la parte del
océano Índico y del océano Pacífico comprendidos entre los Trópicos de Cáncer y
Capricornio; el paso del tercero al “Cuarto Gran Año” se produjo con la
dislocación del continente meridional de Gondwana, la que dio origen a
Sudamérica, África, el subcontinente Indio, Madagascar y Australia; y por
último tenemos el paso del cuarto al “Quinto Gran Año” (el actual), que se
produjo con el hundimiento del continente de la Atlántida y otros fenómenos
geológicos y atmosféricos, entre ellos el Diluvio, tal cual se relata en la
Biblia y otros textos sagrados de diferentes tradiciones (por ejemplo en la
epopeya sumeria del héroe civilizador Gilgamesh), y del que ha quedado
constancia en los testimonios de muchos pueblos, y desde luego en Platón, que
es nuestra principal referencia al respecto.
Como hemos dicho
anteriormente, en su movimiento en espiral en torno al Sol la tierra no sólo
atraviesa las constelaciones sino también poderosas “líneas de fuerza de la Vía
Láctea”, que en determinadas posiciones de su eje polar actúan de manera muy
activa sobre todo el planeta, y desde luego sobre sus habitantes. Nos referimos
concretamente al momento en que el eje terrestre, en su movimiento precesional,
coincide con el eje que alinea al Sol con el centro de la Vía Láctea, que es el
eje Sagitario-Géminis, respectivamente las constelaciones más cercana y lejana
a ese centro galáctico, y que en otro tiempo habían sido los “goznes” sobre los
que giraba el eje del mundo. Este fenómeno astronómico se produce precisamente
cada 13.000 años, es decir con cada fin de un “Gran Año”, o la mitad de la Precesión
de los Equinoccios.
Esa alineación
con el centro de la Vía Láctea “desata” poderosas radiaciones cósmicas que
inevitablemente inciden en el hombre, la Tierra y todo el Sistema Solar, que
constituye, junto con el Zodíaco, esos límites espacio-temporales donde se
desarrolla la vida y el mundo del hombre. Dichas
radiaciones nos recuerdan las “corrientes cósmicas” que menciona Federico
González en su Diccionario de Símbolos y
Temas Misteriosos, donde señala que dichas corrientes:
no son sólo las telúricas aunque como éstas surgen de
la polarización de dos energías que se confrontan, o se armonizan en la
complementariedad de los opuestos. Nos referimos a unas corrientes anteriores a
toda generación y que en su discordia y unión producen verdaderas tempestades
en todos los ámbitos donde acontecen, es decir en la entera creación invisible
o visible, o contrariamente, espacios de estabilidad y paz que hacen que todo
el proceso vuelva a recomenzar cuando el agente destructor, o transformador
(Shiva) cause nuevos desequilibrios necesarios también para el equilibrio del
conjunto.
Las energías de las que estamos hablando están en el
meollo mismo de cualquier generación en permanente revolución, lo que provoca
la discrepancia sólo atemperada por una paz siempre relativa, ya que este
oscuro y misterioso desarrollo que estamos describiendo se produce ad infinitum sin que seamos capaces de
percibirlo con claridad. Estas energías destructoras son necesarias y por lo
tanto nos equivocaríamos al rechazarlas, o eliminarlas de cuajo como sucede con
el mal ya que este no es sólo el contrapunto necesario para la sinfonía cósmica
sino que todo este proceso generativo sucede a fin de que “se cumplan las
Escrituras”.
Estas energías son muy importantes si nos referimos a
la creación del mundo a partir de la nada y lo mismo sucede en el caso del hombre
así sea éste un nacimiento natural y orgánico, como el parto de un bebé, o la
propia iniciación donde se dice que el neófito es internado o debe ser
internado en las profundidades de la tierra –como está dicho en la Divina Comedia–, o sea en el tumulto de
la indiferenciación necesario para la definición posterior. Es decir que, en
este último caso, las convulsiones propias de un proceso iniciático son desde
los comienzos algo tormentoso, que se equivale con algo antinatural como es el
nacimiento a un espacio y tiempo distinto al corriente. Lo que es lo mismo que
a través de la reyerta se arribe al ámbito de la paz final.
Como vemos,
Federico González habla aquí de que la influencia de esas “corrientes cósmicas”
se produce en diferentes planos, no sólo en el físico, sino también en el
psicológico y el espiritual.
Se sabe desde
hace ya unas décadas que el centro de la Vía Láctea es un “agujero negro” que,
pese a la enorme distancia que hay entre éste y el sistema solar[10], sin
embargo su campo gravitacional es tan poderoso que los efectos de esa
alineación deben dejarse sentir en todo el planeta y, como decimos, a distintos
niveles. Hemos de recordar y hacer hincapié en que, debido a las leyes de las
analogías y las correspondencias todos los planos de la manifestación están
interrelacionados entre sí. De esta manera, los desequilibrios en el mundo del
hombre (que incluye a la Tierra y su medio natural) expresan otros de un orden
más sutil, invisible, que afectan al Alma del Mundo, obra del Demiurgo, que
siendo manifestada, es decir sometida a la dualidad, también “sufre”
periódicamente desarreglos en el funcionamiento de su armonía, la cual debe ser
nuevamente “ajustada”, es decir concordada como diría Platón, al Modelo
Original, Arquetípico, gracias a las distintas manifestaciones “históricas” del
Espíritu, lo que en la tradición hindú se denomina el “descenso” de los
Avataras de Visnú, el dios conservador. Tras los grandes cambios cíclicos
siempre aparece, de una u otra manera, una humanidad regenerada acorde con “una
nueva tierra y un nuevo cielo”.
El alineamiento
de que estamos hablando es en realidad una conjunción de factores astronómicos
y cíclicos que se producen para expresar estados del Ser universal que se
expresan en la individualidad humana, pues como decía Séneca refiriéndose a los
sacerdotes y augures etruscos, estos afirmaban que las nubes no colisionan para que los
rayos, o los relámpagos, sean emitidos sin más, sino que:
las nubes chocan para que se produzcan los rayos; pues
como todo lo vinculan a la divinidad, son de la opinión que los hechos no
tienen un significado cuando se producen, sino que tienen lugar porque deben
transmitir un significado.
Es decir que en todo fenómeno natural hay un mensaje
implícito que hay que saber interpretar simbólicamente, sobre todo cuando esos
fenómenos tienen un carácter y una trascendencia innegable, es decir cuando a
través de él un numen o un dios quiere manifestarse en el ámbito cósmico y
humano. Y ya sabemos que el Tiempo mismo es un dios, un dios cósmico, "encósmico" como señalaba Proclo, cuyos
rostros y manifestaciones se expresan a través de los distintos ciclos, desde
el más pequeño (los días, los meses, los años), hasta los más grandes (los "siglos", los yugas, los “Grandes Años”, los Manvantaras, los Kalpas).
Ese alineamiento
o conjunción de que estamos hablando tiene lugar en el momento en que la
eclíptica sobre la que se mueve el Sol y el Zodíaco se cruza con el Ecuador de
la Vía Láctea (fig.16), de tal manera que podríamos hablar de una Precesión de
los Equinoccios a nivel cósmico.
Fig. 16. Entrecruzamiento del ecuador galáctico y la
eclíptica, fenómeno que se produce cada 13.000 años, o mitad de la Precesión de
los Equinoccios.
Para nosotros,
lejos de acreditar en todas esas “falsas profecías”, y “falsos profetas”, que
tanto pululan en nuestros días hablando de “fechas concretas” para una
catástrofe inminente, ignorando así lo que dicen los Evangelios al respecto, es
decir de que esto sólo el Padre lo sabe, este fenómeno en concreto, decimos, es
sin embargo un “signo” o una “señal” más de nuestro tiempo entre tantas otras.
Lo que sí es cierto y está corroborado por todos los datos cíclicos
tradicionales es que nos encontramos al final de un gran ciclo, que coincide
con el final del quinto “Gran Año”, y los signos y señales de que hablamos
muestran la concordancia con este hecho, que también coincide con el final de
una “cuenta larga” en la cosmogonía maya, que coincidió con el solsticio de
invierno de 2012, fecha del cruce entre el ecuador de la Vía Láctea y la
eclíptica solar y zodiacal.
Algunos
consideran, no sin razón, que esa gran cruz está representada por el quincunce precolombino (fig. 17), que es
uno de los símbolos del Sol, de Venus y de Quetzalcóatl (las dos manos que en
forma de eje horizontal pasan por el medio de la cruz pertenecen a
Quetzalcóatl). El quincunce deriva
así de una realidad astronómica, expresada también por los cinco años venusinos al cabo de los cuales tiene lugar
la conjunción superior del planeta con el sol.[11]
Fig. 17. Quincunce maya.
Antes hemos
mencionado los “Cinco Grandes Años” como parte esencial de la doctrina de los
ciclos. Pues bien, si los relacionamos con los cataclismos cósmicos vinculados
al fin de cada “Gran Año” podemos ver su perfecta correspondencia con los
“Cincos soles”, con los que el quincunce
antes mencionado está igualmente vinculado, pues cada una de las “regiones” que
determinan las cuatro aspas se consideran el período de manifestación de uno de
esos “soles”, más aquel que se corresponde con el centro, que es también una
“región”, la del “Quinto Sol”, que tiene como símbolo el glifo ollin (movimiento) emparentado con el quincunce (figs. 18-19).
Fig. 18. Distintos signos ollin, o movimiento.
Fig. 19. El “Quinto Sol” y el signo ollin en el centro del calendario
azteca.
Federico
González nos recuerda que existen varias versiones sobre el simbolismo de los
“Grandes Soles”, pero que
Según una versión muy conocida de los aztecas, todos
los soles, ciclos, o eras terminan siempre en grandes cataclismos, originados
por Quetzalcóatl o Tezcatlipoca, dioses enemigos cuyos combates determinan la
historia del universo. (Diccionario de
Símbolos y Temas Misteriosos).
Al igual que
cada uno de los “Grandes Años”, los “cinco soles” se corresponden con un
elemento determinado: sol de agua, sol de tierra, sol de fuego, sol de viento
(o aire), y el quinto “el sol de movimiento” (Ollintonatiuh), el que como decimos está en la “región del centro”,
en el lugar que se corresponde con el corazón, puesto que ollin tiene una etimología que lo emparenta con yóllotl, el corazón.
Es interesante
en este sentido recordar lo que dijimos al principio de que el primer
movimiento viene dado por el ritmo como emanación primera del batir del corazón
del mundo, también expresado por el hálito vital. Las palabras movimiento, corazón
y alma (o ánima) tienen en la cosmovisión mesoamericana una misma etimología,
manifestando así una unidad en los conceptos que da cohesión al discurso
cósmico, encuadrado por los “cuatro rumbos del mundo”, en una permanente
tensión que sólo se armoniza y equilibra en el centro.
Fig. 20. La Serpiente Emplumada como aro en el juego
de pelota. Chichen-Itzá.
El dios que
preside el último ciclo, el del “quinto Sol”, es Quetzalcóatl (la “serpiente
emplumada”, fig. 20), entidad divina que en nuestra Tradición occidental toma
el nombre de Hermes y de Mercurio (fig. 21), y que entre sus atributos
principales
Fig. 21. Emblemática. Alciato.
tiene las alas y
las serpientes enroscadas en torno del caduceo, lo cual encaja muy bien con el
tema que estamos tratando, pues esas dos serpientes entrelazadas evocan desde
luego el “movimiento helicoidal” en torno al eje del mundo, como podemos
apreciar también en este grabado chino donde aparece el emperador Fo-Hi y su
consorte Niu-Kua (fig. 22).
También
encontramos una identidad con el Thot egipcio, representado precisamente por un
ave: el Ibis. Es innegable que estos dioses, y sus equivalentes en todas las
culturas antiguas, han tenido un protagonismo importante en cuanto que han
sido, en esta última Edad, y como intérpretes de los dioses más altos, los
portadores de la civilización y el conocimiento de la Cosmogonía.
Los “cinco
soles” se denominan la “cuenta larga”, que está obviamente relacionada con los
26.000 años de la Precesión de los Equinoccios, que divide al círculo de la
precesión equinoccial en cinco partes de 5200 años cada una (5200 x 5 =
26.000).
Pero la “cuenta
larga” de los “cinco soles” también se relaciona, y podríamos decir que
especialmente, con los 65.000 años del Manvantara (y también con otros ciclos
más amplios), o lo que es lo mismo: con los “Grandes Años” o períodos de 13.000
años cada uno.
Según afirma
Federico González, el ciclo de 26.000 años era la “clave” del calendario ritual
de 260 días (cifra submúltiplo de 26.000) entre los aztecas, el llamado tonalámatl, que se corresponde
exactamente con el tzolkin maya. Este
calendario estaba ajustado con los ciclos de Venus, del Sol, las Pléyades, la
Polar y la Vía Láctea, que entre los aztecas era llamada la “Serpiente de
Nubes”, Mixcóatl, que era también una deidad guerrera, vinculada al importante
dios Tezcatlipoca, identificado con la constelación de la Osa Mayor.
Federico
González, recordando el mito de Tezcatlipoca (Diccionario de Símbolos y Temas Misteriosos), recoge las siguientes
palabras de Walter Krickeberg en Las
Antiguas Culturas Mexicanas:
El dios Tezcatlipoca se transformó en el dios Mixcóatl
y creó el primer fuego con ayuda del taladro en forma de molinillo, porque
Mixcóatl reside en el polo celeste, alrededor del cual gira el firmamento
entero como el palo en el orificio de la tabla por taladrar al hacer el fuego.
Hay aquí varias
ideas muy interesantes que se incardinan con nuestro discurso acerca del
movimiento precesional, del que se derivan los distintos ciclos que ordenan el
devenir del movimiento de la Historia. En primer lugar, la palabra “molinillo”,
o molino, ha sido muy empleada en numerosos pueblos de todos los lugares de la
Tierra, y ya en el siglo II d.C. el astrónomo griego Cleómedes en su libro El Movimiento circular de los cuerpos
celestes señala que: “Los cielos giran igual que la piedra del molino”.
Ese “taladro en
forma de molinillo” es la “clavija”, o eje”, que gira en torno al centro-eje de
la piedra del molino. Ese centro simboliza a la Estrella Polar, equivalente al
“ojo del domo” o “clave de bóveda” de la construcción.[12]
El fuego al que se refiere el texto viene dado entonces por el movimiento circular
de los cielos impulsados por el eje-taladro. Ese fuego sutil es un gran círculo
que va del Polo Norte de la esfera celeste hasta el Polo Sur.[13] Es
un fuego que anima y envuelve al Cosmos entero, a la totalidad de la
manifestación, y al que se refiere el Rig-Veda
con estas palabras: "¡Agni!, al igual que la yanta a los radios,
así tú rodeas a los dioses".
Fig. 23. Robert Fludd. Utriusque Cosmi Historia. (Imagen: diccionariodesimbolos.com).
En la tradición
hindú se habla del simbolismo del “Batido del Océano de Leche” Amritamanthana, en clara alusión a la
Vía Láctea, y también al “alimento de inmortalidad”, que es propiamente la Amrita, es decir el Conocimiento. Esto
nos hace recordar que la Vía Láctea es también llamada entre los alquimistas el
Camino de Santiago, que recordemos es un símbolo del peregrinar iniciático hacia el
“centro del mundo”, que es también el “eje del mundo”.[14]
Por eso mismo, ese “batido”
que agita y pone en movimiento los distintos planos del mundo, actualizándolos,
se realiza a través de ese “eje-taladro”, pivote o poste sagrado que conecta el
polo norte celeste y el polo sur celeste, y que es en realidad el Árbol del
Mundo, o la montaña axial, que en el caso del hinduismo no es otro que el monte
Meru (fig. 24).
Fig. 24. Batido del Océano de Leche por los Devas (izquierda) y los Asura (derecha). El avatara de Visnú Kurma (la tortuga) aparece sumergido
sosteniendo el Meru, la montaña axial.
Ese movimiento
es engendrado por la serpiente Naga
que se enrosca en torno al monte axial y que es “tirada” de sus dos extremos
por los Devas (los dioses luminosos)
y los Asuras (los titanes o demonios),
las dos potencias del Plano Intermediario que determinan con sus “tensiones” y
“luchas” los destinos del Universo y de los seres que lo pueblan. Fijémonos
cómo esas tensiones están simbolizadas por las direcciones que toman los dos
extremos de la serpiente cósmica, semejando los movimientos de la doble espiral
alrededor del Eje central.
Esta misma idea
está presente en Egipto como podemos observar en la siguiente imagen (fig. 25)
donde aparece el dios Seth (o Tifón, que simboliza las tinieblas, el lado
oscuro de la Creación) y Horus, el dios halcón de la luz, hijo de Osiris e Isis.
Fig. 25. Seth y
Horus.
Asimismo entre
los mayas encontramos esta otra imagen perteneciente al Códice de Madrid, o
Tro-cortesiano (fig. 26), donde podemos apreciar a cuatro deidades a modo de
los puntos cardinales sosteniendo en sus manos una cuerda, o serpiente, por la
que discurre el sol, representado con dos de sus símbolos: a la izquierda, y
ascendiendo por la cuerda-serpiente, el círculo con la cruz, y a la derecha la
“guacamaya roja de fuego”, que desciende por ella. Asimismo, se distinguen las
franjas horizontales y verticales con los quincunces y los glifos del tiempo;
en la cúspide del eje central vemos a la tortuga y esa deidad que seguramente
representa a Itzamna, el dios creador maya.
Fig. 26. Códice de Madrid, o Tro-cortesiano.
Vemos así que
el “Batido del Océano de Leche” es una
acción del Polo, y en algunos mitos de diversos pueblos se habla que de esa
“agitación” en el mar primigenio van emanando todas las constelaciones,
estrellas y cuerpos celestes que alumbran el mundo como brotando de ese centro,
que es en realidad la morada del Dios creador.
En efecto, según
el hinduismo el Polo es la morada de Visnú (ver de nuevo fig. 24), el dios
conservador del cosmos y al mismo tiempo el que da a este las leyes e
ideas-fuerza arquetípicas que permitirán actualizarlo y ordenarlo, que es lo
que indica precisamente el simbolismo de los “tres pasos” de Visnú, que son las
“medidas” arquetípicas a través de las cuales los tres mundos se organizan.
Recordamos que
René Guénon (en el cap. III de El Reino
de la Cantidad y los Signos de los Tiempos) nos dice que la palabra mâtrâ, o mantrâ significa literalmente medida, pero añade que lo así
“medido” son las posibilidades de manifestación inherentes al Espíritu, a Âtmâ.
Es interesante
entonces señalar la relación que existe entre esas tres medidas trazadas por
los pasos de Visnú, y el mantrâ AUM, compuesto también de tres
letras. De este monosílabo sagrado se dice que contiene el sonido o Verbo
primordial, que constituye la esencia del Veda,
de la que deriva el Dharma, la
Filosofía Perenne en su aplicación en el orden cósmico y humano. Por eso mismo
existe la Tradición, palabra que contiene los conceptos de recibir y de
transmitir la Sabiduría Perenne, y necesariamente en el orden humano esa
Tradición se refleja en todas aquellas organizaciones iniciáticas y de
verdadero Conocimiento que a lo largo de la Historia han sido las que han
organizado la cultura y la civilización en cualquier lugar de la Tierra.
Precisamente el
Polo es designado en sánscrito con el nombre de Dhruva, cuya raíz etimológica es la misma de Dharma, según nos recuerda René Guénon, quien en otro lugar (“Dharma”,
en Estudios sobre el Hinduismo) nos
dice a este propósito:
Se
sabe que dharma es derivado de la raíz dhri, que significa
portar, soportar, sostener, mantener; se trata pues propiamente de un principio
de conservación de los seres, y por lo tanto de estabilidad, al menos mientras
ésta es compatible con las condiciones de la manifestación, pues todas las
aplicaciones del dharma se relacionan siempre con el mundo manifestado.
Y añade que Dharma es una expresión de Atma, el Principio no manifestado e
inmutable. El Dharma refleja entonces
esa inmutabilidad
en
el orden de la manifestación; no es "dinámico" sino en la medida en
que manifestación implica necesariamente "devenir", pero es lo que
hace que este "devenir" no sea puro cambio, y lo que mantiene siempre
a través del cambio mismo cierta estabilidad relativa (…); efectivamente, es a
la idea de "polo" o de "eje" del mundo manifestado a la que
conviene referirse si se quiere comprender verdaderamente la noción del dharma:
es lo que permanece invariable en el centro de las revoluciones de todas
las cosas, y que regula el curso del cambio por cuanto no participa en él.
El Polo, siendo una
imagen simbólica del Dharma lo
“representa” en el orden sensible. Él nos está señalando, o mejor transmitiendo
ya que se trata de un símbolo, la idea de que en el movimiento del devenir
existe un lugar que no está sujeto a ese cambio, y no sólo eso sino que
mantiene siempre a través de dicho cambio una cierta estabilidad. El dato astronómico
nos dice que ese punto del cielo está ocupado por la Estrella Polar que es la
prolongación celeste del polo terrestre. Sin embargo, como hemos visto, la
Estrella Polar se va desplazando muy lentamente como consecuencia del
movimiento precesional, y al cabo de unos miles de años, es otra la que ocupa
su lugar. La Estrella Polar de cada momento cíclico puede ser distinta, pero la
idea de Polo y por tanto de estabilidad permanece por encima de cualquier
“movimiento” precesional. En su obra Julio
César, W. Shakespeare pone en boca del estadista romano:
Pero yo soy constante como la Estrella Polar que no
tiene parangón en cuanto a estabilidad en el firmamento.
Toda persona
tiene su propia Estrella Polar, su eje interior, su dharma, que es la conformidad a su naturaleza esencial, y a cuya
consecución se destina la enseñanza iniciática y metafísica, sustentada en el
estudio y vivencia de los símbolos de la Cosmogonía Perenne, que articulan todo
el proceso de Conocimiento.
Ese lento desplazamiento
del eje precesional (fig. 27) es el que va determinando el cambio de era
zodiacal, que como sabemos se produce cada 2.160 años. Según los datos de la
Ciclología tradicional las “estrellas polares” más importantes –y que son
nombradas por numerosas tradiciones- son seis y pertenecen también a las seis
constelaciones circumpolares (Osa Menor, Dragón, Hércules, Lira, Cisne y
Cefeo), separadas por 60º aproximadamente, abarcando cada una de ellas un ciclo
de 4.320 años, esto es, dos eras zodiacales (2.160 x 2).
Existe aquí una
concordancia conscientemente buscada para hacer coincidir los números cíclicos
fundamentales derivados de la Precesión de los Equinoccios con cada una de las
Estrellas polares más importantes en los diversos períodos cíclicos. En efecto,
tengamos que en cuenta que el número 4.320 es un submúltiplo de los 25.920 años
de la Precesión de los Equinoccios, y que esto surge precisamente de
multiplicarlo por 6 (4.320 x 6 = 25.920). Pero esa concordancia no podría haber
sido posible si previamente no hubiera estado señalada ya por las “distancias”
o “medidas” entre esas estrellas polares. Es decir que ya preexistía un orden
natural que propiciaba dicha concordancia.
Hace 4.320 años
la estrella polar era Thuban situada
en la constelación del Dragón. Es la época de construcción de las pirámides de
Egipto, y en concreto las tres de Guiza (Keops, Kefrén y Micerinos) estaban
orientadas a esta Polar, la que los antiguos chinos denominaban el “Gran
Gobernante Imperial del Cielo”. En Mesopotamia llevaba el nombre de Nibiru, con
el que estaba vinculado el dios Marduk, el cual tenía como símbolo precisamente
a una serpiente-dragón (fig. 28).
Fig.
28. Sello mesopotámico. Nibiru, que aparece como
Estrella polar
alada, y Marduk con la serpiente-dragón.
No podemos
extendernos obviamente en todo esto, pero sí decir que era esta la estrella que
comenzaba a reinar en el polo celeste cuando la humanidad entró en el
Kali-Yuga, la última edad del Manvantara.
Hace 8.640 años
la estrella polar estaba en la constelación de Hércules. Hace 12.960 esta no
era otra que la ya mencionada Vega, en la constelación de Lyra. Otros 17.260
años atrás, brillaba la estrella de Deneb de la constelación del Cisne. Hace
21.600 años, se encontraba sobre el polo la estrella Alfirk de la constelación
de Cefeo. Y exactamente hace 25.920 años, y tras un giro completo de la
precesión equinoccial, la estrella polar era la que actualmente está sobre
nuestras cabezas.
Naturalmente han
existido otras estrellas polares que podríamos considerar como secundarias o de
transición entre las seis más importantes, “transición” que también está
relacionada con el paso de un ciclo a otro, con sus correspondientes
expresiones en la historia de la humanidad. Pero esto es un tema que desde
luego no podemos desarrollar en este momento, tan sólo mencionarlo como un dato
más que hay que tener en cuenta para ubicarnos en este complejo sistema de
relaciones entre los ciclos cósmicos y los ciclos históricos. En el capítulo
siguiente hablaremos de algunas de ellas.[15]
EL POLO DE LA ECLÍPTICA
EL POLO DE LA ECLÍPTICA
Pero en realidad
existen dos polos: el que hemos considerado hasta ahora, y el Polo de la
eclíptica (fig. 29), o sea ese “lugar” del cielo hacia donde señalaría el eje
polar de la Tierra si éste no estuviera inclinado esos 23º, 17’ con respecto al
eje de la eclíptica, inclinación que es la que provoca precisamente la Precesión
de los Equinoccios, y con ella las cuatro estaciones.
Nos dice la
Tradición que en la Edad de Oro, es decir en el estado primordial, ese eje no
estaba inclinado y por tanto era perpendicular al eje del cielo. El polo de la
eclíptica constituye el centro de esa circunferencia en torno a la cual se
disponen las distintas Estrellas polares de los diferentes períodos cíclicos.
Podríamos decir que estas polares correspondientes a cada momento cíclico son
como las proyecciones de ese centro inmutable, como si de éste partieran unos
radios invisibles que lo unieran a ellas, conformando así una verdadera rueda
celeste, donde ya no sería el Sol su centro, como ocurre con el Zodíaco, sino
el Polo de la eclíptica, en el que por cierto no hay ninguna estrella, lo cual
no deja de ser significativo pues en verdad estamos ante la imagen (o mejor
dicho la no-imagen) del Centro arquetípico, del verdadero símbolo del Polo
metafísico, que no está afectado por ningún movimiento y por ello es un símbolo
del No-tiempo. Los sacerdotes-astrónomos caldeos, grandes observadores del
cielo, consideraban que el verdadero Polo era el de la eclíptica, que ha sido
llamado en algunas culturas el “agujero abierto del cielo”, es decir una puerta
a lo trascendente y lo supracósmico.
Las seis Estrellas
polares más el Polo de la eclíptica conforman un septenario celeste, que
también podemos ver en las constelaciones polares como la Osa Mayor y la Osa
Menor, y asimismo en una constelación zodiacal como las Pléyades, donde reciben
el nombre de las “Siete Hermanas”, o las “Atlántidas” al ser consideradas como
las hijas Atlas, en clara alusión a que esta constelación ha sido una
referencia para todas aquellas tradiciones herederas de la Atlántida. Se quiere
así recalcar el hecho de que en un momento dado del ciclo hubo una
transferencia de conocimientos de la Tradición Primordial a otras derivadas de
ella. No es por casualidad entonces que la constelación de las Pléyades tuviera
siete estrellas e incluso su forma fuera exactamente idéntica a la de la Osa
Menor y la Osa Mayor.
Fijémonos en la
siguiente imagen (fig. 30) como ese centro polar está rodeado por la
constelación del Dragón Celeste, el cual también envuelve con su cuerpo
serpenteante a la Osa Menor, y por lo tanto a la actual Estrella Polar.
Recordemos que el Dragón Celeste es un símbolo del Verbo divino, del Ser
Universal, el que genera el Cosmos a partir de la emanación del Fiat Lux (Hágase la Luz).
Se da también el
hecho no menos simbólico de que cada una de las estrellas que componen la
constelación del Dragón está en las secciones correspondientes a todas las
constelaciones zodiacales.
Fig. 30. Las constelaciones zodiacales en torno a la
constelación
del Dragón y la Osa Menor. (Extraída de Sefer Yetsirah, de Aryeh Kaplan).
Entonces el
Dragón Celeste no sólo es el guardián del Centro sino que su “cuerpo” es la
estructura que está en medio del cielo “sosteniendo” a todas esas
constelaciones, aunque en realidad es al cielo entero al que sostiene. Como
dice el Sefer Yetsirah: “El Dragón
está en medio del Universo como un rey en su trono”. El tiempo solar se ha
transmutado en tiempo polar.
Todo esto se
prestaría a desarrollos muy importantes que no podemos emprender ahora, y que
tocan a distintos mitos cosmogónicos y de la geografía sagrada presente en
tradiciones como la hindú y la celta (entre otras), de donde procede la saga
del rey Arturo y los doce caballeros de la Tabla Redonda, asimilados a las doce
constelaciones zodiacales. Sólo decir que el “padre” de Arturo es Uther Pendragon, “Cabeza de Dragón”,
aludiendo claramente a la constelación boreal. Uther es etimológicamente idéntico al sánscrito Utara, que designa el norte, la región
boreal, y por extensión el norte celeste, el Septentrión, es decir los “siete
bueyes” en referencia a la Osa Mayor.
Asimismo es
idéntico a “Útero”, con lo cual se está designando a esa misma región boreal
como el útero o matriz de donde surgió la primera humanidad, la humanidad
primordial. El mito de esta historia ejemplar es muy elocuente: Uther Pendragón, la cabeza y el cuerpo
que sostiene el Universo entero, es la Tradición Polar, primordial, la que
transmite el Conocimiento a su “hijo” Arturo, que ejemplifica aquí a las
tradiciones directamente emanadas de aquella.[16]
Esa identificación
entre el Dharma, la Ley Eterna, y el
polo celeste nos da la clave para entender el sentido profundo de la Precesión
de los Equinoccios, y por qué ésta ha sido siempre un prototipo que revela la
realidad de un tiempo que puede ser calificado de “polar”, es decir un tiempo
que se revela a través de un movimiento extremadamente “lentificado” del Sol
que da pie a “medidas” temporales inmensas en comparación al tiempo asignado a
una vida humana (o a una civilización), y que haciendo una trasposición
simbólica podríamos calificar como el tiempo en el que viven los dioses.
Es el “tiempo
celeste”, el Gran Tiempo de que hemos hablado anteriormente, y esto explicaría
también porqué los propios calendarios, y las medidas de las ciudades y los
templos de la Antigüedad estaban basados muchos de ellos en los números
cíclicos derivados de la Precesión de los Equinoccios. Las encontramos en ciudades
y templos de Mesoamérica, de Egipto (en las medidas interiores de la Gran
Pirámide), de Mesopotamia, de la India, del Extremo-Oriente (por ejemplo en los
templos de Angkor y Ankgkor-Vat), en las construcciones megalíticas de toda
Europa, y muchas otras civilizaciones ya desaparecidas de todos los
continentes. El hombre siempre ha reproducido en la Tierra el modelo de la
Ciudad Celeste, y como dice el salmista:
Los
Cielos narran la Gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Apolo, el Dios
Geómetra, que es una deidad solar pero también hiperbórea como hemos recordado
anteriormente, nos da a conocer a través de la Precesión de los Equinoccios las
medidas y magnitudes de ese Gran Tiempo, que de manera mágica y misteriosa
(pues no podemos calificarla de otra manera) nos va sumergiendo en la Tierra
sagrada del mito, en la realidad de un estado que no podemos soslayar pues todo
lo que acontece en él es “cierto y verdadero”, empezando por la identidad entre
lo que siempre ha sido “el País de los Ancestros” y la propia Tradición
Primordial. En esa Tierra habita la Memoria de los antepasados espirituales, y
donde la comunicación con ellos es una realidad siempre presente. Ahora
comprendemos por qué los antiguos mayas elaboraban cómputos temporales de miles
e incluso de millones de años, como es el caso de algunas estelas de Quiriguá
(Guatemala, fig. 31).
Fig.
31. Estela de Quiriguá donde aparecen glifos relacionados
con el tiempo
indefinido.
Después de lo que
hemos dicho hasta aquí, estamos convencidos de que no lo hicieron por un afán
cronológico simplemente cuantitativo, un afán que tampoco ha existido en el
hinduismo cuando en sus textos sapienciales nos habla de los años de la vida de
un Brahmâ, evaluada en ciclos de tiempo inconmensurables. O en los mismos
sacerdotes caldeos cuando mencionan las milenarias dinastías de sus míticos
reyes antediluvianos, todos ellos relacionados con el Kalpa y el Manvantara, la
Precesión de los Equinoccios, y sus subdivisiones, etc., etc. Para todas esas
civilizaciones el Tiempo tenía un carácter eminentemente sagrado, cualitativo,
mítico, y su traducción cronológica debía estar revestida también de él.
Por tanto, nosotros
pensamos que esto encierra una enseñanza, que es precisamente la que nos revela
la Ciclología y la propia Historia, las que en el fondo justifican su razón de
ser en tanto que ciencias de la Cosmogonía que en efecto se toman como soportes
para aventurarse en la realidad ontológica y metafísica. Como señalamos en la
nota 3, los ciclos del Tiempo conforman estados jerarquizados del Ser
Universal.
Si el hombre es lo
que conoce, es evidente que conocer la naturaleza de los ciclos indefinidos del
Tiempo, que mueren y renacen a perpetuidad trayendo siempre consigo la “buena
nueva” de la vida como una condición inherente a su Ser, al Ser del Tiempo, ese
conocimiento, decimos, nos permite “aspirar” a vivir los estados cada vez más
universales que dichos ciclos representan para ir liberándonos, paradójicamente,
del propio Tiempo, que a pesar de su indefinitud y su flujo perenne tiene no
obstante su límite en aquello que es verdaderamente lo ilimitado e infinito,
una realidad que como señala Federico González está en la experiencia de lo que
No es, del No Ser, para su posterior maridaje con lo que Es, con el Ser, lo que
constituye la Liberación total o “Suprema Identidad”.
[1] Los palos con que se encendía el “fuego nuevo” se
denominaban mamalhuaztli, en
referencia a las tres estrellas de la cabeza de Tauro, constelación en la que
se encuentran precisamente las Pléyades.
[2] Sería muy interesante investigar con más amplitud la
relación de las tres tríadas de divinidades superiores de Proclo y la
naturaleza “novenaria” y circular (cíclica) del Tiempo, como si éste tuviera su
arquetipo precisamente en esas tres tríadas supremas que conforman nueve
entidades divinas como “partes” constitutivas del Dios Único, que sin embargo
es “sin partes”. Dionisio Areopagita habla de esas tríadas como las jerarquías celestes
más altas: los Serafines, los Querubines y los Tronos, que “danzan en círculo”
alrededor del Punto luminoso de la Esencia. De estas tres tríadas emanan otras
tantas en el mundo inmediatamente inferior, que es el Cielo de las estrellas
fijas; y de éste al siguiente, el mundo planetario y sublunar. Es como si el
Tiempo, con sus ciclos indefinidos, y desde los más pequeños hasta los más
grandes, fuera realmente el mensajero, o el vehículo, que trae al Mundo todas
esas energías en los distintos planos de su manifestación. Tal vez a esto se refiere Federico González cuando
habla del Tiempo como una expresión del Amor divino. (Ver más adelante la fig.
23).
[3] En Las Veladas
de San Petersburgo (tomo II) José de Maistre, hablando precisamente del
número, nos dice lo siguiente: “Dios nos ha dado el número, y se nos manifiesta
por el número, así como por el número se acredita el hombre a su semejante.
Quitad el número, y quitareis al mismo tiempo las artes, las ciencias, la palabra,
y por consiguiente la inteligencia. Volvedle, y aparecerán con él sus dos hijas
celestiales, la armonía y la hermosura: el grito se convertirá en canto, el estrépito en música, el salto en baile, la fuerza en dinámica,
y los rasgos o facciones en figuras”.
[4] El hombre lleva incorporadas en su propio cuerpo esas
proporciones armónicas, de ahí que las primeras medidas de longitud (las
pulgadas, los pies, los pasos, los codos) se extrajeran del cuerpo humano,
considerado un templo-cosmos hecho a imagen y semejanza del macrocosmos.
[5]
Giorgio de Santillana y Hertha von Dechend: El
Molino de Hamlet. Los orígenes del conocimiento humano y su transmisión a
través del mito.
[7]
Adrian Snodgrass, “El Cosmos Cruciforme Mesoamericano”, aparecido en la página
web América Indígena perteneciente al
anillo de Symbolos.
[8] Anteriormente señalamos que el “Gran Año” expresa una
medida prototípica y que marcaba unos “límites” temporales dentro de los cuales
se dan todas las posibilidades de un período histórico de la humanidad
comprendido por seis grandes “eras zodiacales” de 2.160 años cada una, es decir
la mitad de un período precesional. Entre los sumerios y mesopotámicos el
desarrollo de su sistema numérico, sustentado en el número 60 como unidad de
base, llegaba hasta la cuarta potencia de dicho número,
(60x60x60x60=12.960.000), número que leído en clave cíclica y simbólica debemos
relacionar con el “Gran Año” de 12.960.
[9] Sobre
el sentido alquímico y metafísico de la música ver nuevamente el cap. VII de Simbolismo y Arte de Federico González.
[10] Hablando de las magnitudes espacio-temporales, damos
como un dato curioso pero significativo (digno de ser meditado) que la
distancia entre el sistema solar y el centro de la vía Láctea es de unos 26.000
años luz, un número desde luego inabarcable si tuviéramos que traducirlo en
kms., pero que guarda una evidente proporción con los 26.000 años de la
precesión de los equinoccios. Es decir que la vuelta entera del eje precesional
de la tierra es una medida de tiempo que está misteriosamente en relación con
la distancia espacial al centro de la Vía Láctea.
[12] Esa “clavija” no es otra que Kochab, la estrella beta de la Osa Menor, nombre de origen árabe
que quiere decir “la Estrella”, y más exactamente la “Estrella del Norte” Recordaremos, al hilo de esto, que “molino
grande” era el nombre que entre los aztecas recibía el sol cuando se ponía por Occidente,
y esto formaba parte de las enseñanzas recibidas por los aprendices en el Calmécac, colegios donde se enseñaba la
Ciencia Sagrada. Según esta cosmovisión, el sol sería ese centro del “molino
celeste” pero en relación a su sistema, o sea que sería el reflejo del Polo.
[13] No resulta difícil identificar ese fuego sutilísimo,
que también es luz intangible, con los círculos o esferas descritas por el
geógrafo y astrónomo Claudio Ptolomeo en los primeros siglos de nuestra era,
donde aparecen las jerarquías planetarias, el mundo de las estrellas fijas (el
Octavo cielo y el Zodíaco), el Cielo cristalino (Noveno cielo), el Primum Mobile (el Décimo cielo, el Polo)
y el Empíreo (la morada del Dios Desconocido), y del que derivarían las
jerarquías angélicas, zodiacales y planetarias de los filósofos neoplatónicos y
hermetistas de todas las épocas, entre ellos los cabalistas-cristianos del
Renacimiento (como Robert Fludd, fig. 23), quienes hicieron corresponder esas
jerarquías planetarias y angélicas con las sefiroth
o esferas del Árbol de la Vida.
[14] A este respecto, la forma helicoidal de
la Vía Láctea evoca el sentido del viaje laberíntico iniciático en torno al
centro del mismo. A este respecto hemos de decir que muchos textos
sapienciales, así como los relatos épicos acerca del viaje de los héroes en
busca del centro del mundo, describen en realidad historias paradigmáticas
acaecidas en una geografía que es tanto terrestre como celeste. Los ejemplos
son muchos pero baste con nombrar la epopeya de Gilgamesh, el héroe
mesopotámico, o el viaje por el proceloso mar de las pasiones que llevan a cabo
Jasón y los Argonautas para arribar al Jardín de las Hespérides, o las
aventuras de Heracles-Hércules, cuyos doce trabajos están vinculados a los 12
signos zodiacales.
[16] La estrella Arturo es la más brillante del cielo boreal y pertenece a la constelación del Boyero. Arturo significa el “guardián de la Osa”, en referencia a la Osa Mayor y la Osa Menor.
[15] Una de esas estrellas es Kochab, situada también
en la Osa Menor. De hecho fue la Estrella Polar “secundaria” a lo largo de mil
años, desde el 1.500 hasta el 500 a.C. en el período de “tránsito” entre Thuban
y la actual Polaris. Kochab es el extremo del eje imaginario que partiendo de
la Polar va trazando a lo largo del año un círculo en torno a ella, razón por
la cual se la denomina “guardiana del polo”.
[16] La estrella Arturo es la más brillante del cielo boreal y pertenece a la constelación del Boyero. Arturo significa el “guardián de la Osa”, en referencia a la Osa Mayor y la Osa Menor.




























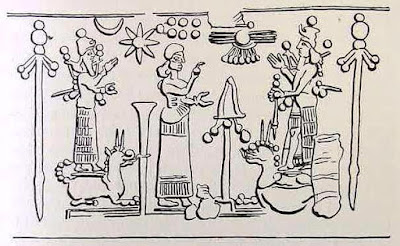






Comentarios
Publicar un comentario